En la cosecha de películas nominadas a premios este 2023 hay, por lo menos dos, que se ocupan de explicar al espectador, la fórmula científica de la magia del cine: los 24 cuadros por segundo y el defecto cerebral que nos impide ver los espacios oscuros en su sucesión, integrado al tributo que un puñado de películas honran al séptimo arte, lo cual no es infrecuente en estas ocasiones de festejos cinematográficos: The Empire of Light, de Sam Mendes, Babylon, de Damien Chazelle y The Fabelmans, de Steven Spielberg, y por algunos fragmentos de citas visuales, la estrepitosa Everything, Everywhere and all at once, de Kwan, Scheinert y Wang, pero en la carrera por los Oscars, solo estas dos últimas consiguieron estar entre las candidatas a Mejor película. Sobre la justicia de esta clasificación final versa, entre otras cosas, esta crónica.
A pesar de las notables actuaciones de Olivia Colman, Colin Firth, Toby Jones y Michael Ward, y del deslumbrante homenaje a las viejas salas de cine, que desaparecerían en la década de los ochenta, para dar espacio a los multicines (me fue inevitable recordar nuestro Radio City, que sobrevivió hasta mediados de los 90, o el Teatro Canaima, el Teatro del Este o el Altamira), Empire of Light, me pareció una de las películas más flojas de Sam Mendes, en su filmografía. Solo alcanzó nominación por la cinematografía de Roger Deakins.
Y como ya he señalado, lo de la estrafalaria Everything, Everwhere… consiste en citas o recreaciones de otras películas, principalmente del género fantástico; pido licencia para hablar de mi disgusto por este filme a seis manos, que sé bien parece estar en camino de convertirse en película de culto, en una futura crónica.
Nos restan pues dos filmes cuyo argumento se basa en el arte, la historia y el hechizo que sobre los habitantes de este planeta, desde finales del siglo XIX, ejerce el cine: uno se alimenta de una vena igualmente atrabiliaria y desmesurada como la de la película de Kwan y Cia. La otra es la mirada enamorada y experta, que ha hecho del cine su vida y viceversa.
París era una fiesta, pero Hollywood una orgía
La primera es Babylon, de Damien Chazelle que se traslada de la luna, de su penúltimo filme, a un Hollywood de delirio y exceso, en el apogeo del cine mudo, en la década de los 20: la era de Valentino, Garbo, Bara, Fairbanks, Pickford, Bryant, Chaplin, Griffith, De Mille, entre muchísimos otros, muchos de ellos citados o ficcionados a través de la película. De hecho, el Conrad, encarnado tan afectuosamente por Brad Pitt (nuevamente homenajeando al cine dentro del cine, como actor, no como productor tal en la desdichada Blonde, de Dominik), a mí me sugiere que está inspirado en el cuarto de la fila anterior.
Pero Chazelle escoge, para iniciar su mirada (en realidad es la que, salvo necesarias pausas que la historia y hasta el presupuesto, le exigían, la que mantiene casi hasta el final de su Babylon), la hipérbole, la orgía, la vorágine de una industria del cine, que quizás en la fascinación de sus primeros años y la naciente fábrica de sueños que propalaba, pudo haber sido, pero que difícilmente constituía todo. A veces, incluso parece que la que marca el ritmo no es la cámara ni la narración, sino la febrilísima banda sonora del siempre genial Justin Hurwitz (uno de mis musicalizadores favoritos del cine actual), aún más obsesiva y avasallante que en su La La Land. Y es que la película, y de allí procede su título, inicia con una larguísima secuencia en la fiesta de ese palacio que evoca al Xanadú de Citizen Kane de Welles, y que tiene alusiones directas con escenas de Intolerancia de David Wark Griffith o con la épica bíblica de De Mille: el absurdo elefante contrabandeado y luego desatado en la fiesta de un poderoso productor de cine es signo clarísimo de esa referencia.

Y de la media hora de secuencia de la fiesta llena de sexo, desnudos, excrecencias, drogas, disfraces, guiños lésbicos, excesos y una música enervante, pasamos, a través de los dos protagonistas de la historia, dos marginales hipnotizados por el cine, pero que jamás han pisado un set de filmación, y una breve pausa que da el robado descanso entre la fiesta y el rodaje, a una, si se quiere aún más desquiciada secuencia en la que vemos filmarse al menos cuatro o cinco películas en un descampado, al mismo tiempo, y donde Manuel y Nellie (un muy eficaz Diego Calva y una extraordinaria, aunque un poco demasiado delgada, Margot Robbie) han ido a parar, arrastrados por su suerte, uno a trabajar detrás de cámaras en labores que van desde resolver problemas gremiales hasta suplir con los equipos indispensables, y la otra, talentosa, pero atávicamente vulgar, arribista e inescrupulosa. Sin embargo, lo importante aquí es la puesta en escena de Chazelle, marcada por geniales planos secuencias, travellings que mezclan los diferentes sets, vestuarios y estilos de dirección, e incluso la oposición de la realidad y la ficción, la casi invisible línea que separaba la tramoya o la miseria humana del fasto, el genio cautivador y la fantasía.
Hollywood, los locos años 20 eran una fiesta, una orgía, y el venero de un arte que no tenía demasiada conciencia de sí. Es la tesis que Chazelle nos propone, quizás para sostener a sus personajes ambiguos, nada heroicos, sobrevivientes natos, a quienes se les acaba la suerte, como se agota la magia original del cine al terminarse la era de las películas mudas. Pero la historia real y la misma secuencia final de Babylon conspira contra esta propuesta del oropel y el azar.
Es seductor el tono angustioso, casi de tragedia pendiendo (y que sin embargo no terminará de suceder) de esa segunda parte de la película que atrapa a la Nellie Le Roy de la Robbie cada vez más exacerbada en una interminable filmación de una escena con sonido, o la muy inteligente inserción de una babélica secuencia de una película donde se intenta cantar y poner en escena y musicalizar un fragmento de Singing in the rain, sin Gene Kelly ni Debbie Reynolds, veinte años antes de su estrellato.
A veces recoge historias de otros ámbitos y las mezcla en la suya desde lo que ya parece una ambigua mirada que se fascina y se repugna, a trazos iguales, de su objeto de narración, como ocurre con el episodio del trompetista estrella que debe embetunarse por lucir blanco ante la negritud más oscura de sus colegas en la banda, y que podríamos dar por innecesaria o ficticia, e incluso como paródica de esa tendencia de censurar retrospectivamente un supuesto racismo de origen en la industria del cine como en Lo que el viento se llevó o las viejas películas de Disney, si no fuera porque el famoso cantante Nat King Cole sufrió en vida esta ordalía de tener que maquillarse para “blanquearse” un poco en el ápice de su carrera.
Un homenaje casi involuntario al cine
Chazelle, sin embargo, parece cansarse él mismo de su ritmo apabullante y a ratos su historia cae entre una espiral repetitiva (la autodestrucción de Nellie, rescatada pluralmente por Manuel) y el marasmo (la vida gradual e inexorablemente vaciada de Conrad, sin embargo, el personaje más entrañable del filme). De la primera vertiente llegamos a la secuencia que nos devuelve al desquiciado exceso de la puesta en escena, con el mundo pantanoso y perverso del villano que encarna de manera casi irreconocible Tobey McGuire, y que junta, un poco artificialmente a los dos marginales: Nellie, endeudada hasta las uñas con este depravado, y Manuel, que intenta por enésima vez salvarla y se destruye en el intento. Huida y desenlace de ambos personajes son incoherentes.
De la segunda pasamos al otro desenlace de perdición, pero Chazelle inserta un amargo ingrediente, el de la crítica, muy secundario, en el rol que se le asigna a la estupenda Jean Smart, hasta la escena en la que hace leña del árbol caído en el ocaso de Jack Conrad, y la hace proferir el parlamento más cruel de toda la película. Pero, es como un brote aislado en una historia que de pronto se ha dado cuenta de que tiene demasiados personajes y debe ir prescindiendo de ellos ora abruptamente ora descuidadamente ora insensiblemente u olvidándose de ellos. Abundan los suicidios, los borrones, las desapariciones, las inconclusiones: ¿Qué pasó con Fay, la escritora de subtítulos y cantante china? ¿Con el padre de Nellie? ¿Con Ruth, la editora rubia de los filmes de Nellie? ¿Con Wallace, el productor? ¿Con Sydney el trompetista? Casi tres horas de película no le bastan, para cerrar sus arcos narrativos, a la ambición desmedida de Chazelle, pecado del que se evadió muy inteligentemente en sus éxitos anteriores (Whiplash, First Man e incluso la nostálgica La La Land). Espero que haya sido por estas inconsecuencias que Babylon no mereció la nominación a Mejor Película, y no por lo exacerbadamente despiadada con Hollywood que resulta.
El giro del salto en el tiempo y el tropezón de Manuel con Singing in the rain, de Minnelli, en el apogeo del cine sonoro y musical, descubriendo que la idea deplorable veinte años antes, se convertía en rotundo éxito hoy, y la secuencia tipo Cinema Paradiso hecha de flashes de películas antiguas y futuras, en un intento de redimir a la fábrica de sueños después de la delirante corrosión autoinfligida, no le funcionan a Chazelle para dar un final satisfactorio a este caótico y casi involuntario homenaje al cine que es Babylon.
Los relojes atrasados de Spielberg
En la orilla opuesta, y era de esperarse, por el background de su filmografía y su cultura de raíces hebraicas, se sitúa Steven Spielberg con su The Fabelmans, hermosa película que, de nuevo, partiendo de la mirada de un niño (como en E.T., Empire of the Sun, o los chicos de Jurassic Park), nos relata muy posiblemente de manera autobiográfica, el descubrimiento y la fascinación por el cine, y la asunción del mismo como forma de vida, como vocación a contracorriente de la familia.
Dos problemas formidables encuentro yo en esta tardía -a mi parecer- declaración de amor spielbergiana; no en su trayectoria, sino en el devenir reciente del cine. Desde hace un tiempo, tengo la impresión de que el genio de Tiburón o War Horse tiene sus relojes averiados, y que se obstina en llegar tarde a los aires o tendencias que hay a su alrededor: todavía no entiendo la necesidad ni el objetivo de hacer un remake de una obra maestra como era West Side Story, con la cual compitió y fue humillado en los Premios Oscars del año pasado. Y ahora Spielberg ha dado en ignorar olímpicamente dos trabajos recientes que prácticamente le dinamitan la originalidad, la puesta en escena, el punto de vista narrativo y hasta la carga emocional a sus The Fabelmans, pues se le adelantaron involuntaria y genialmente, en técnica, hechura y logros, quiero decir.
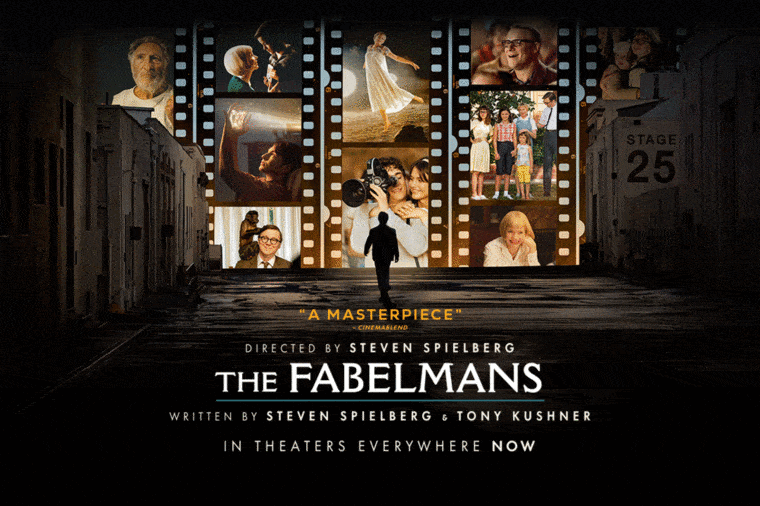
En 2022 teníamos compitiendo por mejor película la afectuosa e impecable Belfast, donde Kenneth Branagh lograba unir la historia de la marginación de Irlanda con la de su infancia y el descubrimiento del cine, la fantasía y la ficción no como evasión, sino como expresión del ambiente y de la conflictividad cotidiana que su familia, su entorno inmediato, y él mismo (aunque aún no lo concientice a plenitud) portan a cuestas. Un homenaje al cine en blanco y negro ribetea el clima nostálgico, amparado además en una firme dirección de actores, que por si mismos estaban soberbios en sus papeles.
Y en la categoría de mejor película extranjera teníamos nada menos que a Paolo Sorrentino con É stata la mano di Dio, que también combina la narrativa de iniciación (estilo El gran Meaulnes, o Retrato del artista adolescente, de Fournier y Joyce, respectivamente) enfocada en un niño que encuentra el cine y descubre que es la vitrina que dará sentido a todas las imágenes caóticas que han conformado su vida particular y que le darán la particularidad de su lenguaje. Con las referencias o influencias de Fellini o Scola o Avati, rociadas por todo el filme, nos presenta esta arrobada y deslumbrante declaración de amor por el séptimo arte, a través de las anécdotas, símbolos e imágenes de su familia y sus afectos.
Dos películas que no se ensamblan
Spielberg tiene, por supuesto, todo el derecho a relatar su visión. Su carrera y el dominio técnico que lo preceden, igualmente lo justifican. Pero el problema es la oportunidad. Estas películas enumeradas y sus circunstancias de presentación lo ponen en franca desventaja, y creo que consciente de ello, el director americano se conflictúa y nos da un producto bastante irregular y nervioso en cierto sentido. The Fabelmans son, en realidad, dos películas: la del niño que descubre el cine y su iniciación en él, y en buena manera, la de la conciencia de su vocación y de su poder. La otra es la de la crisis familiar que disuelve su hogar y que le cambia la vida. Creo que el genio de Spielberg no consigue ensamblar acertadamente ambos filmes y hacer de ellos uno contundente y consistente.
Mi preferida es la primera: la historia de la primera función de cine que Sammy Fabelman ve, cómo se obsesiona con ella, el hallazgo a través de la madre del poder de la cámara para entender y controlar el mundo a su alrededor, el descubrimiento y destreza gradual que va adquiriendo en los efectos especiales, los encuadres y la fabricación de la magia es absolutamente fascinante y tiene momentos de potente poesía, sobre todo en los flashes retrospectivos a los que nos asoma. Hay minutos del filme en los que estamos asistiendo privilegiadamente a la gestación de Tiburón o de Saving Private Ryan, en sus estados más primigenios.

En cambio, la segunda película es ya mucho más convencional y hasta aburrida. La historia de las crisis matrimonial de sus padres no llega a concentrar la carga emocional ni los picos de narrativa cinematográfica ni de imágenes geniales de la primera; incluso, si me apuran, creo que termina contaminando, en esa monotonía y convencionalidad, a la primera historia. Nada de lo que le ocurre a Sammy en el liceo, ya adolescente, ni siquiera con las palmarias alusiones a Back to the Future (dirigida por Robert Zemeckis, pero producida por Spielberg), iguala en intensidad, ni interés ni brillo a la primera parte. Pareciera, de hecho, haber una suerte de judía confrontación con la culpa, pues Sammy da la impresión de sentir que el instrumento que le ha proporcionado singularidad a su vida es también el que ha deshecho su hogar, al convertirse en el mudo e involuntario fisgón de la infidelidad de la madre. Y ese peso termina hundiendo el filme, a sus personajes, con lo que agradecemos el afortunadamente rápido e inconclusivo final, en el cual esta tentativa de celebrar el cine, se desmaya, se diluye. Y los logros de Branagh y Sorrentino en sus mucho más conseguidas obras, al gran Spielberg se le escapan deslucidos en la convencionalidad artesanal que se apodera del trabajo. Poco pueden hacer, ante esta inextricable pérdida de brújula y del sentido de la oportunidad del director y co-guionista, el buen hacer de Tony Kushner, ni las estupendas actuaciones de Paul Dano, Seth Rogen y Michelle Williams. A un nivel inferior me parece está la de Gabriel La Belle (incluso hay allí un evidente fallo en el casting pues los dos Sammys se parecen tanto como un huevo a una castaña) como el protagonista juvenil de estos débiles The Fabelmans.








