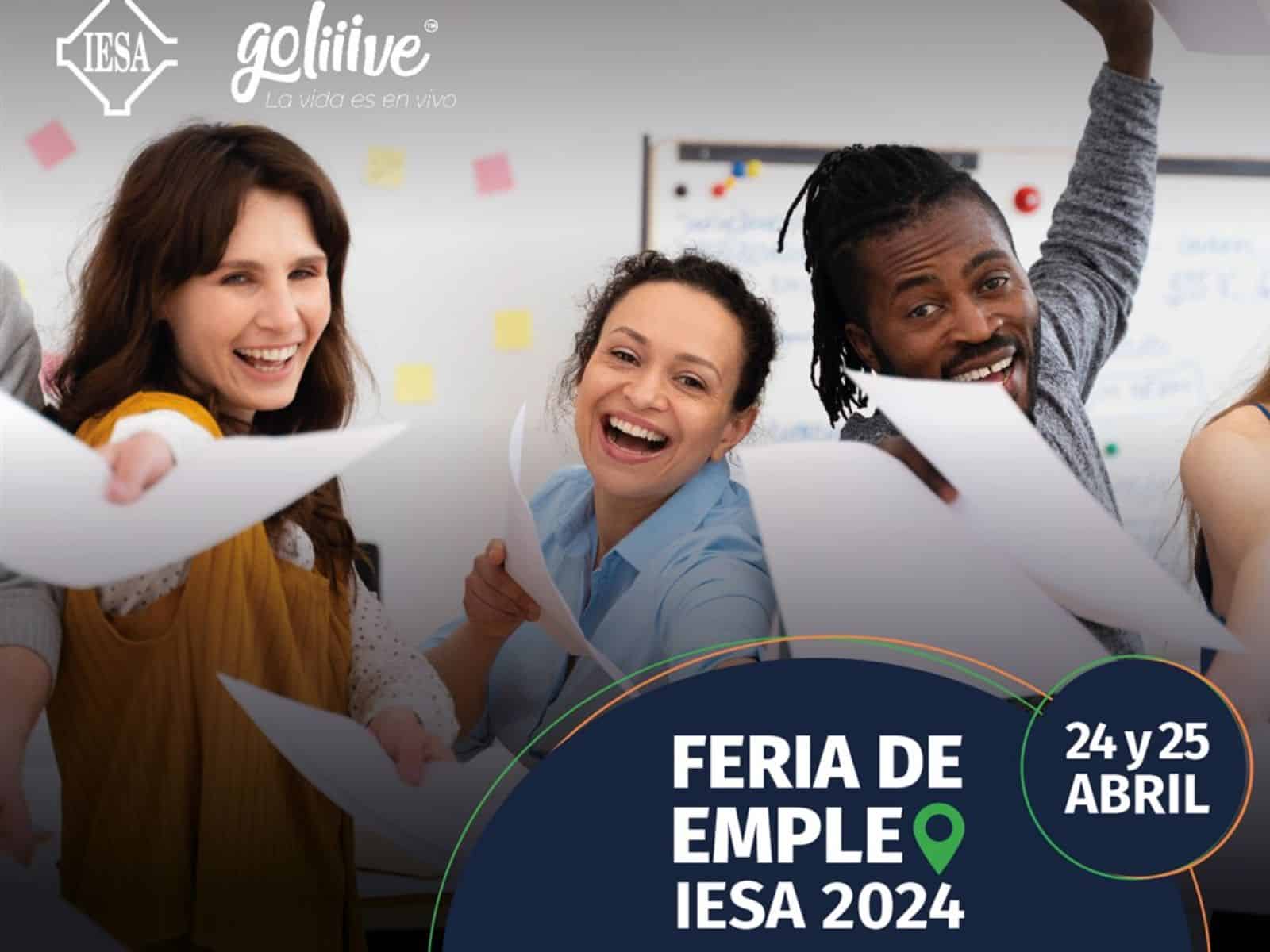- Los datos recopilados por el Grupo de Investigaciones Sobre la Amazonía (Griam) revelan que la crisis nacional de Venezuela y el desamparo del régimen son parte de las numerosas razones que empujan a los indígenas a buscar mejores condiciones de vida en tierras colombianas principalmente. Foto: Griam
Las condiciones de vida que tienen actualmente los pueblos indígenas venezolanos son cada vez más complejas. Esto ha motivado a constantes desplazamientos de las familias étnicas.
De acuerdo con un informe de marzo de 2021 elaborado por el Grupo de Investigaciones Sobre la Amazonía (Griam), en los últimos cinco años el flujo migratorio hacia tierras colombianas ha aumentado significativamente; las autoridades de Colombia calcularon casi 3.900 venezolanos censados en 25 asentamientos de Puerto Carreño, capital del departamento de Vichada. De este total, 1.338 se han identificado como indígenas.
El río Orinoco es la vía principal que han utilizado estas agrupaciones para cruzar de Venezuela a Colombia.

Precarización en Colombia.
35,7% de las familias censadas como migrantes y desplazados se alojan en viviendas sin servicios públicos.
Las dos grandes causas que resumen el porqué de estos desplazamientos son: crisis político-económica aguda que empeora constantemente, en conjunto con las enfermedades y la escasez de alimentos. Esto, aunado a la inactividad del régimen de Nicolás Maduro, ha sido suficiente para despertar la necesidad de emprender un nuevo rumbo en la vida de muchos, según el documento.
Violación de los derechos indígenas
El Griam explica que desde hace aproximadamente una década, los municipios del interior del estado Amazonas han experimentado una escalada agresiva de actividades mineras ilícitas en sus territorios.
Gaceta Oficial Nº 4.106, Caracas.
El 7 de junio de 1989 por medio del Decreto N° 269, se prohibió la explotación minera del Territorio Federal Amazonas y se ordenó la suspensión inmediata de cualquier actividad de esta índole.
Señala que el exponencial repunte de minería que comenzó alrededor del año 2008, tuvo lugar en los municipios Alto Orinoco, Atabapo y Manapiare. Se extendió hasta convertirse en una actividad practicada de manera general en los siete municipios del estado Amazonas. Un agravante de la situación es que fueron ejecutadas y controladas por bandas armadas provenientes de Colombia y Brasil.

Todo esto ha cercenado los derechos fundamentales de los pueblos indígenas amazónicos. Cuyos integrantes han sucumbido ante la necesidad de cambiar de patrones socioproductivos y realizar actividades que van en detrimento de sus valores y modos de vida.
Asimismo, parte del deterioro económico de estos habitantes se debe a la escasez de combustible en el país, la cual se agudizó desde 2015. Esto ha tenido como consecuencia que las embarcaciones fluviales no puedan trasladarse desde sus tierras hasta los centros poblados para el intercambio comercial de sus productos agrícolas.
Grupos armados irregulares atentan contra el modo de vida indígena
El planteamiento del Griam afirma que la presencia de grupos irregulares armados en los linderos amazónicos ha sido otro de los factores que han provocado los desplazamientos de diversas etnias. Grupos disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Ejército de Liberación Nacional (ELN) y Garimpeiros (mineros brasileros) son los más destacados de la lista.
Estos grupos se dedican a la extracción de minerales –principalmente oro– y su venta con elevados costos, narcotráfico, contrabando y otras actividades criminales. Lo cual encarece precios de bienes y servicios de la zona, y disminuye la sostenibilidad económica de los mercados locales.
Las líneas del texto detallan el mercado ilegal de oro, que es lo que más se aprecia en municipios como Río Negro, Manapiare, San Fernando de Atabapo o Maroa. En estas localidades el sueldo mensual de un docente, por ejemplo, es de $ 1,4. Los precios de bienes y servicios se establecen con base en la grama de oro (cada una en $ 24), resultando en cifras casi imposibles de alcanzar. Este es otro causal de la migración hacia Colombia y Brasil –sobre todo por la cercanía–, en donde la ganancia total de un trabajador promedio ronda los $ 200 y 250 al mes.
Comparación.
El sueldo mínimo actual en Venezuela es de Bs. 1.800.000, lo que en relación al precio del dólar del Banco Central de Venezuela (BCV), Bs. 2.315.163, equivale a $ 0,7 al mes aproximadamente. Ello quiere decir que el sueldo de un docente indígena ($ 1,4) es el doble.
Deterioro del territorio, cultura y salud
En el informe anual ante el 40° Periodo de Sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, alta comisionada de los derechos humanos, precisó conclusiones claras. “La situación humanitaria (de Venezuela) ha perjudicado desproporcionadamente los derechos económicos y sociales de muchos pueblos indígenas. Especialmente sus derechos a un nivel de vida digno, incluido el derecho a la alimentación, y su derecho a la salud. Hay violaciones de los derechos colectivos de los pueblos indígenas a sus tierras, territorios y recursos tradicionales”.
La alta comisionada agregó que la minería de estas tierras también provoca daños ambientales y a la salud de los ciudadanos. Esto debido a que aumenta la contaminación de las vías fluviales y genera paludismo.


Alimentación y padecimientos de los grupos étnicos
La poca fertilidad de las tierras indígenas –en gran parte provocada por la contaminación– ha derivado en cultivos muy limitados e incluso la imposibilidad de realizarlos. Las agrupaciones indígenas han subsistido por medio de la caza, pesca y elaboración de algunos conucos. También habían agregado a su dieta algunos alimentos industrializados que en la actualidad dejaron de consumir por su casi inexistente poder adquisitivo.
En palabras del Griam, el programa de alimentación del régimen es insuficiente para cubrir las necesidades de todos los integrantes de las etnias, aparte de que la entrega de estos suministros es esporádica y carece de un cronograma. Por otra parte, en el estado Amazonas. Por ejemplo, las comunidades indígenas se encuentran en puntos de difícil acceso, lo que dificulta aún más la entrega de los alimentos.
La limitada atención médica de estos habitantes también ha motivado su migración. El informe expone que al no contar con los equipos tecnológicos, medicamentos y profesionales de la salud como en las zonas urbanas del país, muchas enfermedades resultan mortales para los indígenas, quienes además son más propensos a contraerlas por los espacios naturales en donde yacen.
Las enfermedades más comunes son tuberculosis, malaria, hepatitis, sarampión, helmintiasis, así como problemas respiratorios, parasitarios y bucales.
Los desplazamientos de las agrupaciones étnicas existen desde siempre; sin embargo, en los últimos años se ha intensificado a niveles jamás vistos. La crisis nacional, minería ilegal, invasión de grupos armados, mercado violentado, escasez de combustible, contaminación y suelos infértiles, enfermedades mortales y fuentes de alimentos disminuidas conforman el compendio de motivos que impulsan a muchos indígenas a buscar una mejor vida en otras tierras.
También te recomendamos
Las únicas detenidas tras la violación de una niña: las mujeres que la ayudaronn