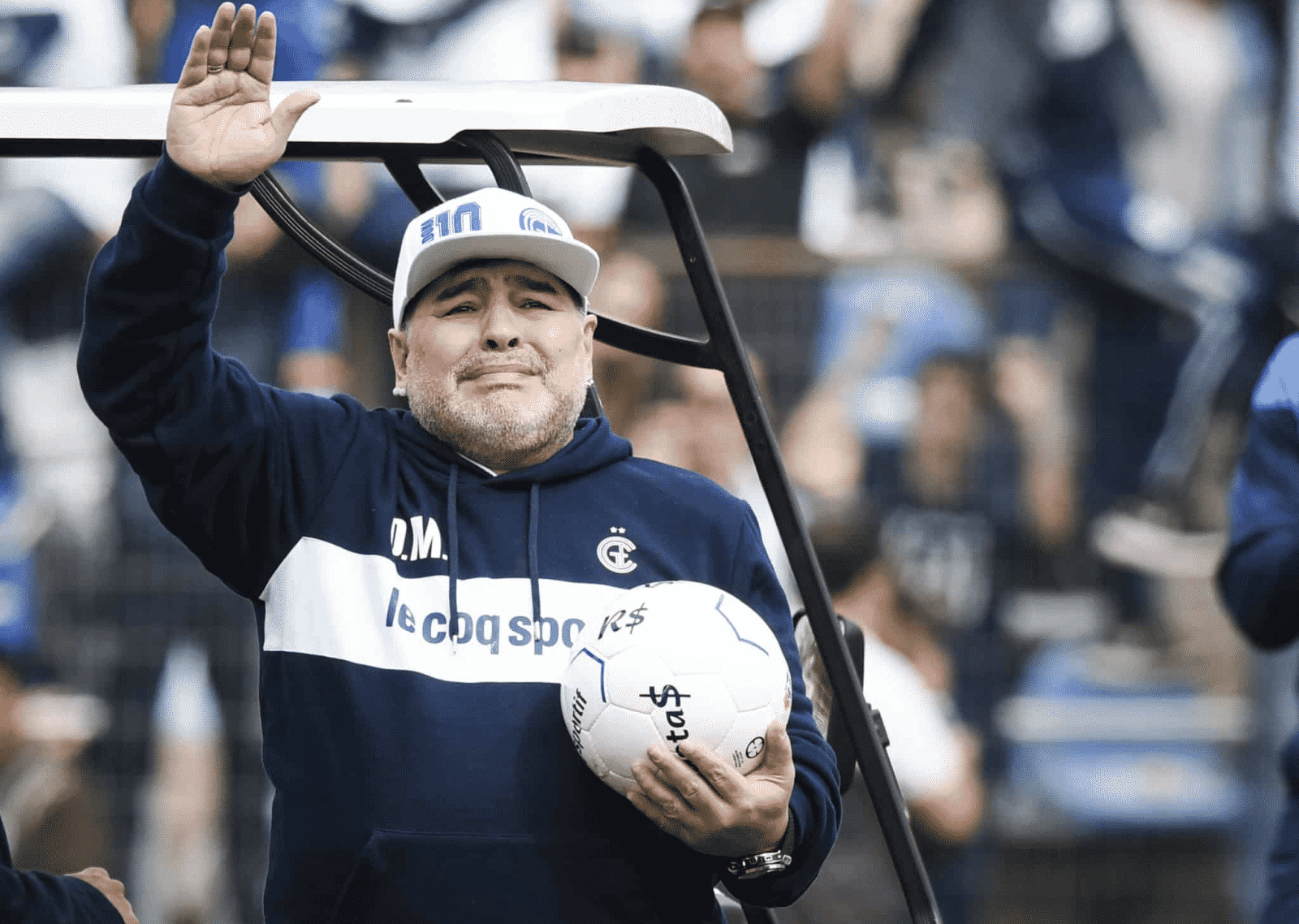- Una venezolana que estuvo un par de meses en Haití comentó en exclusiva para El Diario que en unas partes se ven comercios abastecidos con gran variedad de productos, restaurantes y tiendas de ropa lujosos; mientras que por otra gran parte existen haitianos que deben comprar su comida en el suelo de las vías públicas
Elisa Jiménez*, una venezolana de 25 de años de edad, se fue a vivir a Haití el pasado mes de febrero gracias a una oportunidad de trabajo con la fundación América Solidaria, que se encarga de crear estrategias para mostrar que los niños son un capital humano importante. Luego de dos meses, regresó a Venezuela para terminar de arreglar su documentación.
En exclusiva para El Diario, la joven contó cómo ha sido hasta ahora su experiencia y lo que espera cuando regrese a la isla caribeña.
Sin embargo, para llegar a su destino, Elisa debe viajar primero a República Dominicana y hacer un traslado de una hora a otro aeropuerto que le permita tomar un segundo vuelo a Haití. El problema es que en República Dominicana les exigen visas a los ciudadanos venezolanos. Por eso tuvo que regresar a su país para gestionar el documento.
Aunque no quiso dar detalles específicos, comentó que fue bastante sencillo salir de Venezuela en febrero, al menos más de lo que ella pensaba. Al aterrizar en Haití, pudo notar que la pista de aterrizaje y la estructura del aeropuerto estaban separadas por un largo tramo y, cuando se dispuso a atravesarlo, fue interceptada por una camioneta blanca.


Ya instalada en Pétion-Ville
Pétion-Ville es una comuna situada en el distrito Puerto Príncipe, donde se residenció Elisa, la mejor zona donde pueden vivir los extranjeros. La venezolana debía estar acompañada casi en todo momento por el personal de seguridad, así que no solo ella se levantaba temprano para ir al gimnasio y luego a la oficina a trabajar.

Estaba casi todo el día en su trabajo hasta que al final de la tarde se iba al apartamento. Pero en todo su recorrido diario, Elisa podía ser participe de la miseria en la que está sumida Haití.
“Yo tenía que conducir por una avenida en la siempre había tráfico, era un recorrido de unos 15 minutos que tomaba unas 2 o 3 horas debido a la congestión vehicular. Ahí había que lidiar con muchísimas personas que se acercaban al carro y tocaban el vidrio pidiendo dinero”, agregó Elisa.

Muchas veces, había niños que se le acercaban a limpiar el parabrisas o el carro completo -si había mucho tráfico- para que les dieran algo de comer. Pero por seguridad prefería no hacerlo porque si los demás se daban cuenta, dice, todos se acercaban de forma abrupta para que también les dieran dinero.
“Como solo estuve dos meses, no pude realizar trabajos de campo con la fundación, pero cuando vuelva a Haití, espero poder hacerlo”, indicó.
Contraste social extremo
A Elisa le impactó el contraste social en Haití, porque donde había pobreza era en extremo y donde había riqueza, los niveles eran enormes también. Por un lado, estaban los supermercados de Pétion-Ville, que tenían una amplia variedad de productos que eran costosos; mientras que en las zonas de bajos recursos, las personas compraban comida en la calle.

Los vendedores ambulantes de Haití exhiben verduras, hortalizas e incluso pollo y carne en el suelo, solo a veces sobre un cartón. Elisa comentó que los haitianos, en muchas oportunidades, hacen sus necesidades fisiológicas en el suelo de las vías públicas.

En Haití solo la élite y los extranjeros tienen acceso a agua limpia y embotellada, ya que debido al costo de estas, un ciudadano común no puede pagarlas. Lo que les queda a la mayoría de la población, la de escasos recursos, es comprar una bolsa con 350 ml de agua para tomar sin estándares de sanidad.

Comprar agua y tener planta eléctrica
En las zonas más pobres, el gobierno implementó un sistema para que cada cierto tiempo al día recibieran agua por tuberías, dijo Elisa, pero este líquido no tiene la pureza suficiente como para cocinar o tomar. Sin embargo, hay familias a las que no les queda otra opción.
“En las zonas residenciales, por ejemplo donde yo vivo, se contrata un camión cisterna, pero esa agua tampoco es muy confiable. Casi todos los días, debo comprar agua embotellada para tomar, para comer, para cepillarme y lavarme la cara. Con el agua de dicha cisterna solo me baño, no la uso para ninguna de esas cosas”, indicó.
En el país caribeño los servicios como el agua y la luz no se pagan, son totalmente gratuitos. De acuerdo con Jiménez, los problemas de electricidad son constantes, la mayoría del tiempo hay apagones y solo las zonas pudientes y dónde hay oficinas gubernamentales poseen plantas eléctricas.

Sin embargo, destacó Elisa, el dólar es mucho más estable que en Venezuela. Hace dos meses cuando llegó a ese país el dólar paralelo se ubicaba en 80 gourdes y antes de venirse a Venezuela, aumentó a 90.
Venta de ropa en la calle vs tiendas lujosas
Jiménez relató que la desigualdad puede notarse incluso en el vestir de los haitianos. En las barriadas, la ropa está colgada de las barandas de la calle expuestas al sol y humo de los carros. Mientras que, en el lado adinerado de Haití, los comercios son lujosos y sumamente costosos, tanto así que cuando hay un consumidor en cola, le ofrecen café o mimosa mientras espera ser atendido por el personal de ventas.

Los gimnasios son lo más descabellado de todo. La mensualidad al que asiste Elisa es de 85 dólares y si se precisa de un entrenador debe pagar 500 dólares. La venezolana explicó que comprende la brusquedad del costo, ya que el nivel de vida en Haití es muy caro y el sueldo mínimo de un trabajador es de $100.
“Hay lugares de Haití que jamás se recuperaron del terremoto, parece que el desastre natural hubiese sido ayer. De hecho, el Palacio de Gobierno es solo fachada en cuanto a estructura, porque por dentro hay containers que acondicionaron para ser oficinas. Así son la mayoría de los entes públicos haitianos”, detalló Elisa.
Transporte público en Haití
El único medio de transporte público en Haití es una unidad pickup llamada Tap Tap donde se trasladan 18 personas apretujadas, ya que la capacidad a bordo del vehículo es de 6 personas. Son unos vehículos bastante llamativos, pues están decorados con stickers y diversos colores.

El pasaje mínimo en las Tap Tapa es de 25 gourdes, el equivale a 0,3 centavos de dólar si se toma en cuenta el dólar oficial que en Haití se ubica en 80 gourdes. Pero además de los Tap Tap, existe transporte privado a cargo de los mototaxis, quienes pueden llegar a cobrar hasta 30 gourdes. Pero el conductor carga hasta de a dos pasajeros en la moto.
“En Haití no hay ningún problema con la gasolina. El litro cuesta unos 0,45 centavos de dólar y cada tres cuadras hay una estación de servicio. Todas están siempre abastecidas, así que nunca he tenido problema para cargar gasolina”, afirmó la venezolana.

A Elisa le impresionó que, a pesar de que los haitianos casi siempre “tenían ropa sucia” o se vestían con harapos, los domingos -cuando debían ir a los cultos y misas de sus templos- estaban vestidos de traje, muy limpios y perfumados. Igual sucedía con los niños que asistían a los colegios, siempre con el uniforme, medias y zapatos pulcros.
Los contrastes que ha dejado la economía en Haití son notorios, la llamada clase media prácticamente no existe y la mayor parte de la población no cuenta con recursos que le permitan una vida digna. A pesar de esto, Elisa durante la entrevista le llamó “Paraíso Haitiano” y está dispuesta a estar el tiempo necesario para conservar su empleo en ese país, ya que -recordó con una sonrisa- los haitianos fueron muy amables con ella.
*El nombre de la entrevistada fue cambiado para proteger su identidad.